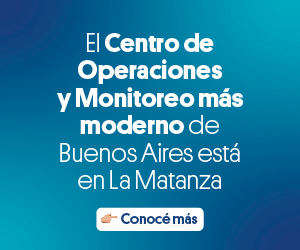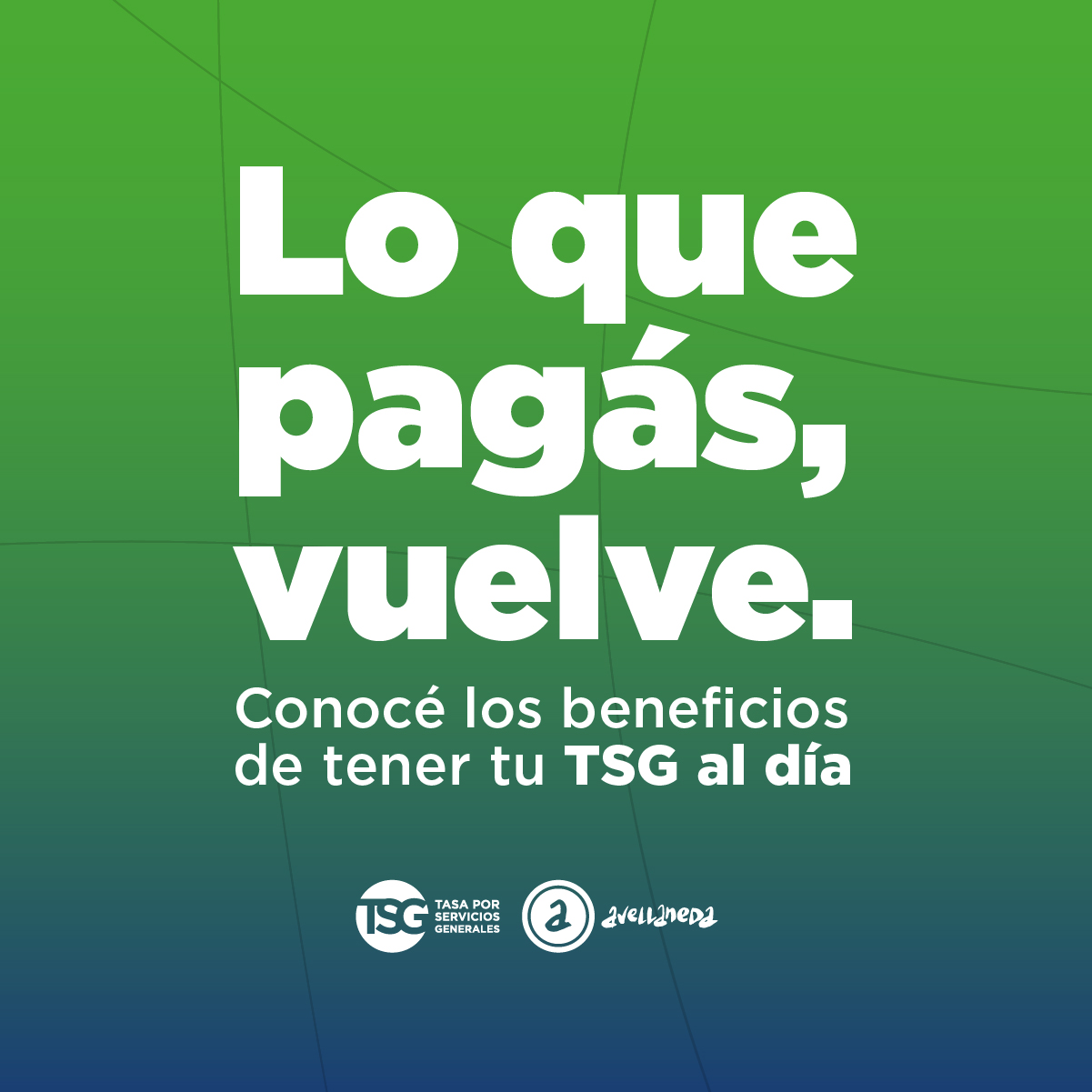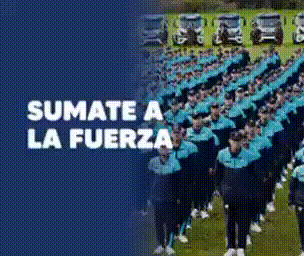El futuro como derecho. Recuperar la imaginación política
Frente a un escenario de malestar social es clave disputar el sentido común, recuperar la imaginación política y construir proyectos populares con propuestas de futuro, que devuelvan la rebeldía a su lugar innato.
Para este desafío es fundamental definir qué entendemos por futuro, cómo concebimos aquello que va a suceder y aún no lo sabemos. En las últimas décadas las usinas neoliberales nos han impuesto la noción de que el futuro es la incertidumbre y lo distópico. Lo presentan como un lugar adverso, con cambios tecnológicos e innovaciones permanentes que no podemos controlar, con catástrofes ambientales y económicas inevitables y con un sin fin de aceleraciones en los modos de acumulación del capital para los cuales sólo podrán ser exitosos quienes mejor se preparen. El futuro es presentado de forma binaria ya que para sobrevivir a esta nueva matriz solo hay que aprender adaptarse a la incertidumbre. Estarían quienes lo logran y quienes no, es decir, de antemano ya nos presuponen que habrá incluidos y excluidos, Solo lo podrán habitar con cierta calidad de vida quienes hayan sido capaces de acomodarse a los tiempos vertiginosos con creatividad, emprendedurismo y adaptación a todas las condiciones que impone este capitalismo voraz y vertiginosos. Quienes no lo logran, quienes no sepan lidiar con la contingencia serán parte del descarte. Y como toda lógica neoliberal siempre la culpa es del descartado, nunca del colectivo, por lo tanto, en esta propia narrativa ya se justifica a priori la supervivencia del más apto. El que no se adapta queda afuera y está bien que así sea porque no supo, no quiso y no se esforzó lo suficiente.
Pero el futuro no es lo inesperado, tampoco es la nulidad de cualquier certeza. Porque lo que esconde esta concepción es que en realidad el futuro puede ser planificado, el problema es quiénes y cómo lo hacen. Al fin de cuentas para estas usinas es el mercado el que digita cómo debe ser ese futuro. En nombre de la incertidumbre se elaboran renovadas estrategias de explotación y desposesión.
El futuro no se puede predecir con certeza. Pero sí puede en buena medida explorarse, debatirse y construirse. Si lo concebimos como un derecho, entonces es posible que las mayorías sociales definan qué tipo de futuro quieren. El futuro es un derecho cuando los actores políticos, culturales y sociales de un determinado tiempo histórico son parte de su elaboración. Cuando las juventudes, los trabajadores y las trabajadoras, los y las estudiantes, aquí y ahora, en este presente, eligen, definen, realizan acciones, asumen compromisos para disputar el devenir de la historia, para construir un horizonte deseable y posible.
Los pueblos tienen derecho al futuro, a desearlo, a realizarlo, a componerlo. No es lo mismo un país en el cual su sociedad es parte de la construcción de ese futuro a uno en el queda marginada por las élites, No es lo mismo un país con un Estado que planifica y elabora políticas públicas de mediano y largo plazo, a uno donde es el mercado quien lo realiza mientras el Estado queda limitado a tapar los parches de las urgencias.
El teórico Frederic Jameson decía, con mucha razón, que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Miles de series, películas, novelas, cuentos nos hablan de pestes, terremotos, tsunamis, invasiones extraterrestres que podrían acabar con la humanidad. Pocas, por no decir ninguna, nos dicen cómo sería un futuro poscapitalista. Netflix, Disney, HBO, FOX hacen de las distopías una narrativa aggiornada del fin de las ideologías, vieja narrativa antipopular que fue furor en los ’90 y que se expresaba en “el fin de los grandes relatos”, para que nos creyéramos que había llegado la hora de las experiencias pequeñas, fragmentadas, los individuos en su presente, es decir, el neoliberalismo en el que no hay historia ni futuro. Nuestras subjetividades se organizan de ese modo, sobre la base de la inmediatez: la falta de garantías y de derechos se embelleció con el culto del presente.
La industria del entretenimiento está al día con las necesidades del mercado. Por eso justamente de lo que se trata es de invertir la lógica, hay que poder imaginar el fin del capitalismo financiero para que pueda existir el mundo. En estas nuevas agendas hay que poder imaginar el fin de la desigualdad, el fin de la acumulación desmedida en unas pocas manos, el fin de la invisibilidad de los invisibles.
Parece que habláramos de cosas abstractas que no están en nuestras manos. Pero es discutir exactamente eso: hacia qué mundo vamos. Las nuevas agendas deben ser plebeyas, sensibles y articuladoras de demandas que están atomizadas. Son parte de un proceso político que se inscribe en un contexto y hoy la singularidad de esta etapa es la heterogeneidad. Esto supone comprender que no hay una mayoría social uniforme y constante, configurada con base en procesos sociales estables, sino una serie de sectores a convocar, por eso de lo que se trata no es de construir una mayoría popular homogénea, sino de transformar minorías dispersas en nuevas mayorías.
Una parte de asumir una política para el siglo XXI es entender que las luchas sectoriales, de la vida cotidiana son también —y fundamentalmente— luchas contra las formas privilegiadas de acumulación del capital y de la precarización estructural de la vida. (Cardelli y Sosa, 2019).
Por otro lado, existen sujetos políticos que, sobre la base de luchas concretas, expresan de forma clara el nuevo carácter que adquiere la disputa. En la actualidad estas luchas ya no son periféricas ni corporativas, sino que están demostrando ser puntos de acumulación que interpelan al Estado para que adquiera un rol que no sea el de subordinación respecto a la agenda neoliberal new age.
Estamos en una transición, la salida puede ser con más discursos de odio, más derechas y más concentración de las élites o, por el contrario, con más Estado, más democracia, más derechos y más igualdad. Sin dudas, si queremos que sea lo segundo tenemos el desafío de construir nuevos horizontes, nuevos imaginarios que propongan un futuro alternativo a la distopía y vuelvan a entusiasmar a las grandes mayorías.
En los últimos años hemos dedicado mucho tiempo en analizar la radicalización de las derechas, sus nuevos discursos y estrategias. Sin embargo, a los proyectos populares les sigue costando entusiasmar con nuevas utopías, como señala García Linera (2020), asistimos a un tiempo en el cual “la globalización ha muerto y estamos frente a un suspenso táctico”. El problema radica en que hoy pareciera haber más salidas por derecha que por izquierda. Paradójicamente, las nuevas derechas, con sus libertarios a la cabeza, logran presentarse como “outsiders” “antisistemas” y configurar así una “épica rebelde” mientras que las izquierdas y los gobiernos populares quedan muchas veces atrapados en una suerte de status quo políticamente correcto, incapaz de visualizar nuevos sujetos sociales e ir más allá de satisfacer demandas inmediatas.
Evocar al futuro y desearlo es un derecho de las personas y el Estado tiene un rol central. Sin justicia social no hay estabilidad posible, y los niveles de desigualdad no son compatibles con un desarrollo económico efectivo y sostenido en el tiempo. El futuro no es la incertidumbre, sino que es el producto de un quehacer colectivo que aun en la contingencia puede anticipar certezas. Se trata de repensar; pensar de nuevo categorías, conceptos y esquemas de análisis que parecen no ajustarse cabalmente a una coyuntura intempestiva. Esto significa pensar en perspectiva. Repensar las subjetividades y la acción política, atreverse –ambiciosamente- a elaborar nuevas categorías de pensamiento para comprender fenómenos inéditos que sirvan como coordenadas de acción política para las próximas décadas.
Las crisis tienen la inmensa capacidad de fomentar la producción de conocimiento. Sin embargo, la actual crisis mundial pone en jaque la misma noción: es tan durable, tan heterogénea, tan multicausal; sus consecuencias son de alcances tan locales, tan globales, tan iguales y, a la vez, tan diversas, que empezamos a nombrar rasgos. Y ya estamos en el ocaso de la validez de lo que acabamos de decir.
Asistimos a una proliferación de cosas nuevas. La nueva derecha, las nuevas tecnologías, el nuevo orden mundial, las nuevas estrategias represivas, la nueva conflictividad social, la nueva mayoría, el neo fascismo. La honestidad intelectual nos obliga a adjetivar como nuevos aquellos fenómenos que vemos reinventarse una y otra vez. En realidad, lo fundamental sobre ellos ya fue dicho antes. Lo nuevo son los dispositivos, no sus resultados.
Las nuevas agendas se instalarán según cómo se procese la crisis. No están aisladas, por el contrario, sintetizan desigualdades históricas y actuales. Reflejan en gran parte a los nuevos emergentes que han irrumpido en el siglo XXI y desbordado las calles. Hablamos por ejemplo de los feminismos, el ecologismo y el precariado. Hablamos también de iniciativas como el Ingreso ciudadano universal, el derecho a la desconexión, la reducción de la jornada laboral, nuevo pacto ecológico-social, descentralización demográfica y políticas para el acceso a la vivienda.
A su vez podrán lograr mayores consensos en la medida que sus horizontes derriben los límites instituidos. Hace dos siglos era impensado imaginar la posibilidad de que los trabajadores tengan vacaciones pagas, en la actualidad pareciera que sucede lo mismo si se plantea un fin de semana de tres días, el uso de la tecnología para reducir la jornada laboral sin rebajar salarios o la aplicación de un ingreso universal ciudadano.
La pregunta central entonces es: ¿qué tipo de agendas necesitamos para atravesar esta etapa que se viene? ¿Cuál es mapa geopolítico que va a prevalecer? ¿Vamos hacia un mundo más elitista, unipolar, a disposición de la nueva etapa de acumulación del capital financiero o vamos por una transición hacia el multipolarismo, que implique formas de cooperación internacional distintas y la posibilidad de imaginar, al menos, esquemas mundiales poscapitalistas? ¿Qué significa en la actualidad generar agendas para enfrentar al establishment que acumula a costa de nuestra vida?
Existe una “cultura de crisis cíclicas” en la Argentina, como resultado de la experiencia histórica concreta desde 1975 hasta la actualidad (Bossia, 2021). Este hecho supone una “triple conciencia”: los argentinos y argentinas sabemos cómo actuar ante la llegada de una crisis económica para defendernos de ella, sabemos que tarde o temprano la vamos a superar y sabemos que luego de cierto tiempo volverá a suceder una nueva crisis. Por eso para superarla se vuelve imprescindible dar lugar a un sendero de desarrollo perdurable en el tiempo, que logre dejar atrás la dinámica pendular, y conduzca a una sociedad más próspera, más igualitaria, más inclusiva y más diversa. La lucha cultural por los núcleos de sentido que organizan la vida de una comunidad nacional como la nuestra, que definen los horizontes en los que nos pensamos, las pautas con las que actuamos y los valores con los que percibimos lo que sucede, es absolutamente central. Cada una de las crisis experimentadas provocó una conmoción en las certezas y valores que organizan la vida social, estimuló las salidas individuales y los comportamientos colectivos de tipo corporativo, debilitó la confianza colectiva en la que se sustenta cualquier proyecto de país y, en última instancia, como producto de las reiteradas frustraciones, sumergió al pueblo en un escepticismo sin salida. En ese marco florecen visiones de autodenigración nacional, comparaciones lacerantes y superficiales con otros países del mundo y miradas despreciativas de nuestra cultura y experiencia nacional. No es posible avanzar en un proceso de desarrollo sin poner por delante del escepticismo las certezas que orienten la acción de la ciudadanía, aun cuando, debido a la sucesión de frustraciones que arrastramos, deban ser paulatinamente validadas, modificadas o consolidadas de acuerdo a sus resultados. La influencia de los cambios culturales siembra el terreno para hacer viables y sostenibles otras transformaciones económicas, políticas o sociales, que forman parte de un único proceso social.
Profundizar la democracia
Romper con el adultocentrismo
Argentina es un país que está atravesado por profundas desigualdades, constitutivas y estructurales, de diversos orígenes y características. Desigualdades, distributivas, étnicas, territoriales, de género y etarias. Es esta última que nos interesa indagar. Cuando hablamos de desigualdad etaria hacemos referencia a que un sector de la sociedad solo por su condición biológica tiene una posición dominante con respecto al resto de los grupos etarios. El concepto de adultocentrismo es pertinente para dar cuenta de esta injusta situación, justamente porque implica que el adulto solo por el hecho de serlo tiene mayor poder de decisión que cualquier joven. Aunque las juventudes representan más del 30% del padrón electoral pareciera que solo se las invita para ser una voz autorizada en el futuro pero subordinada en el presente. El adultocentrismo supone una sociedad que gira en torno solo de una franja etaria, lo cual conlleva a que esa sociedad sea incapaz de establecer un diálogo intergeneracional. A su vez el adultocentrismo es un práctica social peligrosa ya que legitima distintos tipos de violencias, prejuicios, odio y estigmatizaciones hacia las juventudes, especialmente cuando intervienen en el quehacer colectivo y protagonizan diversas luchas.
Para que el futuro sea un derecho real y no una mera abstracción es necesario reducir este tipo de desigualdades. Para mejorar nuestra calidad de vida democrática es imprescindible deconstruir los discursos de odio que atacan a los sectores vulnerables y deslegitiman las voces de las juventudes, sobre todo cuando esas voces cuestionan los privilegios y disputan por nuevas conquistas sociales.
Pero lo que no hay que perder de vista es que cuando hay relaciones de desigualdad, hay también relaciones de dominación por lo tanto de opresores y oprimidos. No hay equivalencia ni igualdad de responsabilidades entre quien ejerce la opresión y quien la sufre. Por ejemplo, en una sociedad profundamente adultocéntrica , la violencia es distinta si la ejerce un adulto contra un joven que si es a la inversa. Comprender las desigualdades no supone justificar las violencias, pero sí distinguirlas y darles el sentido político que corresponde a un determinado contexto histórico.
En este escenario uno de los principales desafíos a la hora de planificar políticas públicas de largo plazo, está vinculado a las transformaciones necesarias dentro del Estado para articular políticas que efectivamente avancen en revertir y desarticular esas desigualdades en la construcción de un modelo de desarrollo nacional a largo plazo. Pero para que este desafío sea posible es imprescindible una ciudadanía activa, participativa y reflexiva que protagonice los cambios por venir. En este sentido, tanto el desarrollo de las capacidades estatales, la participación popular y las transformaciones en la democracia, forman parte de una agenda estratégica en la proyección de un país federal, inclusivo e igualitario (Casullo, 2020)
Para empezar, es clave observar que hubo a nivel mundial y regional un avance sistemático y veloz de las extremas derechas que tienen como ejes principales los discursos de odio y la antipolítica. Nuestro país no es la excepción.
El intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner seguido por la falta de repudio por amplios sectores opositores —como fue el caso de Patricia Bullrich, Javier Milei o José Luis Espert— demuestran que la democracia está en peligro. El silencio vuelve a legitimar la violencia política. La Corte Suprema, devenida en mafia judicial. En alianza con el poder mediático concentrado y el poder financiero han avanzado hasta el punto en que parece correcto atacar a los organismos de DDHH, los centros de estudiantes o las agrupaciones políticas. La narrativa de la derecha está muy lejos de ser la de la revolución de la alegría, los globos de colores y el ¡SÍ SE PUEDE! Por el contrario, sus ideas fuerzas son: reforma laboral, mano dura, privatizaciones, dolarización y aporofobia.
En este contexto, los conceptos de libertad, libertarios y república han sido banalizados, tergiversados y deteriorados. Quienes lo evocan en sus “cruzadas” contra el populismo olvidan los crímenes atroces y las persecuciones que se han cometido en nuestro país y en América Latina en nombre de la República y la Libertad.
A su vez plantean un antagonismo absolutamente falso entre Libertad o Populismo, que en el fondo es una forma aggiornada de la lógica civilización o barbarie. En ese sentido equiparan como sinónimos positivos los conceptos de Libertad y Civilización por un lado, y como negativos Populismo y Barbarie, por el otro. El problema de este razonamiento es que oculta que en realidad la noción de civilización es profundamente agresiva y binaria porque excluye y legitima la desigualdad.
Si nos guiamos por sus discursos y sus acciones, defienden una República con acuerdos basados en sostener los privilegios de las minorías y una libertad concebida sólo para unos pocos, de esta forma se reproduce una vez más la incapacidad de las elites para elaborar un proyecto de una Argentina integrada. Porque detrás está la idea de que hay un excedente, una parte del país que sobra, a quien se etiqueta como no republicana y autoritaria. Planeros, feminazis, pendejos, parásitos, kukas, peronchos, son parte de la Argentina del atraso, de la Argentina populista. Así es como este renovado planteo de civilización o barbarie naturaliza que existan ciudadanos de primera y otros de segunda, mientras que construye motivos para que sea correcto odiar al otro.
República, meritocracia, discurso de odio, hiperindividualismo, conforman un combo explosivo, una suerte de racismo criollo que a partir de categorías peyorativas se niega la existencia del otro como un par, un igual, un sujeto de derecho. Es que al fin de cuentas los discursos de odio son una manera de organizar explicaciones simplistas sobre los problemas y dificultades que atraviesan a una sociedad, responsabilizando por estas situaciones a un supuesto “otro” distinto a “nosotros”. Un “otro” constituido por estereotipos, prejuicios, al que se lo coloca como una amenaza.
Estas narrativas son muy distintas a las que enarbolaban en las campañas del 2015 y 2017. En ese entonces el relato de estas “nuevas derechas” se constituyó bajo la ilusión de que todo individuo era un emprendedor nato que sólo necesitaba que se le generen las oportunidades para alcanzar sus metas. La promesa aspiracional consistía en una sociedad de emprendedores que, con audacia, esfuerzo e ideas propias, conseguían sus propósitos y podían ser sus propios jefes. Si algunos de los valores que le permitieron a la elite conectar con amplios sectores medios urbanos fueron la cultura entrepeneur, la modernización, la meritocracia, la autorrealización y el entusiasmo por hacer, en la actualidad los han dejado en un segundo plano para dar paso a una épica beligerante y una retórica neofascista.
Esta situación supone a priori dos grandes riesgos para el mediano y largo plazo. Peligros que pueden llevar a que en nuestro país se constituya una democracia de baja intensidad.
El primer riesgo lo constituye una situación donde la democracia perdure en tanto sistema político institucional, pero crezcan las prácticas sociales autoritarias y violentas que habilitan discursos de odio y que también se pueden manifestar en formas de violencia hacia las juventudes, violencia política o discriminación.
El segundo riesgo supone un estado de cosas donde no solo crecen las prácticas sociales autoritarias, sino que también se deteriora de forma significativa el complejo institucional democrático: implica poderes que dejan de funcionar o lo hacen de forma parcial y arbitraria. Se rompe el equilibrio y la división de poderes, pero también su compromiso con la ciudadanía y el bien común.
Ante este escenario, el desafío consiste en defender y profundizar la democracia.
Democracia en su sentido más pleno y potente. Democracia sin discursos de odio, violencia política ni adultocentrismo. Democracia que es también trabajo y producción. Es decir: democracia económica, política y social.
Las derechas están ganando terreno. Las hemos estudiado bastante. Debemos buscar espacios desde donde interpelar a los proyectos populares: de lo contrario, perdidos en los laberintos conceptuales de las supuestas rebeldías libertarias, corremos el riesgo de dejar de lado el estudio de nuestras propias falencias.
Desde el campo popular necesitamos repensar el Estado, la democracia, los derechos, el concepto de igualdad. Debemos estar a la altura de los tiempos que corren. Entender las nuevas demandas de la sociedad y los sujetos sociales que empujan para ser oídos.
Las discusiones por la pospandemia nos han dejado incontables debates sin saldar. Salidas por derecha, con discursos de odio y mayor concentración de las elites que pisan cada vez con más fuerza deberán ser contrarrestadas con alternativas populares, pedagogías liberadoras e inclusión de las mayorías. La pregunta es cómo. Cómo hacemos sobrevivir lo colectivo frente a un avance irrefrenable del individualismo. Cómo se ilusiona a las mayorías en un proyecto común si los sentidos globales imperantes apuntan a los senderos de exclusión. Cómo la rebeldía la devolvemos a su lugar innato. Cómo los proyectos progresistas comienzan a pensarse de nuevo.
En este sentido se proponen cinco ejes. No son los únicos, ni los últimos. Pero son un pequeño aporte para el debate.
- Romper con el adultocentrismo. La contracara de una sociedad centrada solo en los adultos es una sociedad basada en el diálogo intergeneracional. En este sentido es clave la potencia y el rol de las juventudes en las transformaciones sociopolíticas. Frente a los discursos que pretenden colocarlas en un lugar pasivo, de antipolítica o de derecha se torna esencial recuperar la rebeldía en tanto acción emancipadora.
- Profundizar la democracia. Se cumplen 40 años de nuestra democracia, es un momento clave para robustecerla y defenderla. Necesitamos construir los Nuevos Nunca Más. Un nuevo Nunca Más económico frente a la toma de deudas irresponsable, un nuevo Nunca Más al Lawfare como práctica de persecución política y a los golpes blandos, un Nuevo Nunca Más a los discursos de odio, un nuevo Nunca Más frente a la depredación del Medio Ambiente.
- Repolitizar la sociedad. A la antipolítica hay que enfrentarla involucrando a la sociedad en los grandes debates políticos, siendo protagonista de las definiciones que toma un gobierno. No es lo mismo una sociedad que se involucra en la lucha contra la inflación, controla los precios y acompaña a enfrentar a los oligopolios a una sociedad que solo observa. Consultas vinculantes, referéndum, uso del art. 40 de la Constitución Nacional para promover proyectos de ley, consolidar instancias de presupuesto participativo, son algunas formas de aumentar la participación ciudadana.
- El cuidado como contracara del odio. El triunfo de los odiadores es sembrar el odio también en sus víctimas. Frente a la insensibilidad y el hiperindividualismo que plantean las nuevas derechas hay que contraponer el cuidado y la comunidad. Esto significa que hay un otro que reconocer, que frente a la adversidad lo que prima es una comunidad que elige protegerse y cuidarse.
- Protección social y trabajo. Frente al falso dilema de que están “los que producen vs los parásitos” hay que distinguir entre trabajo y empleo. El primero es un concepto amplio que involucra a las actividades que realizan todas las personas que producen bienes materiales, simbólicos o de servicios, independientemente de que se encuentren registradas en el empleo formal, como son por ejemplo las tareas de cuidado o las actividades de la economía popular. Se trata de reconocer todas las formas de trabajo, remunerarlas e institucionalizarlas, combatir las nuevas formas de autoexplotación y precarización y disputar nuevos derechos colectivos.
Los discursos de odio crecen día a día en Argentina y a nivel internacional. Este fenómeno, cuyo origen está en discusión, se compone de expresiones clasistas, machistas y xenófobas, que generan un clima de inestabilidad, agresividad y violencia, a partir de la adquisición de una renovada legitimidad para circular por medios de comunicación, redes sociales y el espacio público en general (Ipar y Taricco, 2020)
Lo que damos por hecho en los términos de convivencia democrática en nuestro país, se organizó sobre una serie de acuerdos: el rechazo al autoritarismo y el terrorismo de Estado, la vigencia plena de los derechos humanos, y la democracia representativa como forma de gobierno.
Sin embargo, de un tiempo a esta parte, hemos visto surgir discursos y prácticas políticas y sociales que vienen a cuestionar radicalmente los acuerdos y los márgenes que definen aquello posible a decir de manera legítima en democracia. Podríamos establecer que se componen de cinco características principales:
- Justifican distintas formas de agresión
Escraches, hostigamiento, violencia física o simbólica, burlas, bullying. Refuerzan prejuicios discriminatorios, estereotipos
- Son explicaciones simplistas de corte ideológico
- Son inmunes a los datos y a las investigaciones científicas. Rechazan que se los problematize. Buscan culpabilizar a un grupo de todos los males y por lo tanto debe ser castigado
- Se basan en el miedo al otro (construcción del enemigo interno o externo)
El temor es su combustible, pueden usar mitos, tradiciones y costumbres, para justificar como válidos esos temores.
- Su éxito ideológico radica en su fácil propagación
Buscan naturalizarse en la conversación pública y que sus víctimas también odien
- Operan sobre el inconsciente colectivo
Ahora bien, ¿por qué decimos que estos discursos lindan con los límites de la democracia? La política es el ámbito de resolución de los conflictos y la democracia lleva implícita la noción de alternativas diversas con las cuales identificarse. Como expresa Chantal Mouffe “la democracia existe en la medida en la que hay confrontación de adversarios” (2006, 105). Sin embargo, las confrontaciones antagonistas se encuentran encuadradas, institucionalizadas en las democracias en pos de la lucha agonista por la hegemonía. En los conflictos de tipo agonista, el adversario es un otro legítimo, se reconoce su derecho a defender sus ideales a través de las elecciones libres (Errejón y Mouffe, 2016). Las discrepancias se dirimen dentro de las instituciones. El conflicto antagonista no se evapora, sin embargo “el agonismo es un antagonismo institucionalizado” (2016, 55). Los discursos violentos se basan en la concepción totalitaria, que apunta a la idea de una posible sutura del conflicto político y tiene como bandera la negación de la pluralidad en pos de la unidad. Tienen como centro la búsqueda de anulación, la antipolítica, la retórica del terror, la eliminación del otro visto como un adversario con el cual no se debate ni dialoga sino se lo calla, se rompe el reconocimiento del otro como adversario legítimo. Existe entonces un corrimiento del conflicto agonista propio de las democracias modernas hacia un discurso antagonista que fractura los acuerdos democráticos institucionalizados..
Nos encontramos en lo que García Linera (2020) ha dado en llamar “suspenso táctico”. El orden lógico de las sociedades, la democracia y de la estatalidad se encuentra en pausa, la crisis ha hecho estallar las categorías con las que solíamos construir y analizar nuestras realidades (García Linera, 2020). Es por lo tanto el momento para la disputa por el sentido común hegemónico y dar un salto cualitativo hacia una democracia de alta intensidad. En América Latina contamos con el privilegio de tener en la memoria colectiva reciente una variedad caleidoscópica de experiencias populares que, en pleno siglo XXI, consiguieron conquistar por la vía democrática el gobierno del Estado. Cada una de las experiencias nacionales, y de conjunto la experiencia de integración continental, con sus aciertos y errores, trazaron un sendero que hoy nos permite contar con una mirada más concreta y precisa sobre las posibilidades de transformación que se dibujan en el horizonte. El objetivo aquí es renovar consensos y definir qué tipo de estatalidad queremos construir y profundizar las agendas de la democracia por medio de instituciones que vuelvan a encauzar el conflicto antagonista en uno agonista en pos de la definición del bien común. La apuesta por un nuevo contrato ciudadano también implica negar la vinculación entre la democracia y el completo acuerdo, la total identidad que ponga fin a las diferencias y al conflicto entre un nosotros y un ellos. Democratizar el espacio público requiere del fortalecimiento de los procedimientos de encauce de las diferencias partiendo del reconocimiento de la multiplicidad de lógicas sociales y asumiendo que se trata de una disputa infinita, de continua renegociación por los posicionamientos sociales, pero de articulación sobre la base de una democracia pluralista
Juventudes y políticas públicas
Acuerdo y conflicto
En los últimos años, y especialmente a partir del triunfo el Frente de Todos en 2019, las nociones de acuerdo y conflicto fueron utilizadas de formas tan disímiles, diversas y confusas que es conveniente reponer algunas categorías para que sus usos no queden atrapados en eufemismos y puedan volver a pensarse en clave de radicalidad y disputa de poder.
Para comenzar podríamos decir que la primera gran desvirtuación es concebir al acuerdo como ausencia de conflicto. Desde esta perspectiva el acuerdo sería por esencia una suerte de negación del conflicto, una instancia a la que solo se puede llegar en la medida que se renuncia a defender los intereses propios y se evita la confrontación. Pero sucede que el acuerdo es justamente lo contrario, no es la negación de un conflicto, más bien puede ser su síntesis. Es el resultado parcial de una rivalidad. Es parcial porque todo acuerdo es dinámico y cambia según la correlación de fuerzas. Y además lo es porque quienes lo realizan son actores políticos y sociales que tienen distintas cuotas de poder y de capacidad de incidencia. Si en un acuerdo el que tiene más en vez de ceder más, cede igual o menos que el que tiene menos, entonces no es un acuerdo, es una estafa.
Por eso los acuerdos no son neutrales ni imparciales, siempre implican asumir una posición política situada y un compromiso hacia el futuro.
Una cosa es pensar el acuerdo social como un freno a las políticas de derecha y punto de partida para volver a ordenar aquello que el neoliberalismo había desordenado. Y otra cosa es pensarlo como una práctica posibilista. En el primer caso es un medio para la transformación social, y en el segundo es un pacto de tolerancia para administrar.
Es necesario recuperar al acuerdo social en tanto hoja de ruta de un programa político del campo popular. No se trata de una ceremonia sobrecargada de solemnidad en la que vayamos a firmar los argentinos un punteo de buenas intenciones. Es un momento de diálogo y de lucha contra la indiferencia pública. Es un momento que empieza por sacar a la luz nuestras diferencias, no de barrerlas bajo la alfombra. Entonces: ni es la paritaria de los grupos, ni es el acuerdo definitivo sobre las cuatro o cinco cosas trascendentes con las que no podríamos no estar de acuerdo. Un acuerdo social es un momento de debate… y decisión. Es un momento de construcción de pueblo. Es el hilo conductor de las demandas que están insatisfechas y fragmentadas.
No es posible un acuerdo en la Argentina de hoy que no contemple y contenga a los nuevos emergentes sociales, un acuerdo protagonizado por los sectores populares y las juventudes. Para dotar de contenido este desafío hay que discutir sentidos, establecer prioridades, conocer a las partes. Pero, además, comprender el tiempo histórico y repensar paradigmas de análisis que ya no sirven para entender nuestro tiempo. Un acuerdo solo tiene potencia plebeya cuando rivaliza con las partes que del desacuerdo hacen una posición dominante. En otras palabras, no todas las partes pueden valer lo mismo en un proyecto popular que en uno neoliberal. El acuerdo no es una equivalencia entre opresores y oprimidos, si hay relaciones de desigualdad, el acuerdo sólo cobra sentido si es un paso para ampliar derechos y aplicar justicia social.
Un nuevo acuerdo democrático es un consenso social sobre el carácter irreemplazable de la democracia. El gran objetivo del mismo es avanzar en el sendero de la democratización de la democracia y en la reducción de las desigualdades económicas, de género, étnicas, territoriales y de edad para superar el malestar del presente refundando tanto la idea de comunidad como la del espacio público, y asumiendo colectivamente el sentido de responsabilidad por nuestra realidad social. El contrato ciudadano no es pensar todos iguales, no es negar las diferencias ni las disidencias, sino por el contrario, es un espacio para sintetizar y procesar el conflicto. Este es uno de los principales sentidos de este nuevo acuerdo social: instituir desde los conflictos y las heterogeneidades sociales. En el marco de sociedades con altos niveles de fragmentación social y polarización política, asumir el desafío de un nuevo contrato político y social requiere una serie de acuerdos básicos deseables y realizables, que se tornan una condición imprescindible para el desarrollo de una democracia plena. Partimos de la premisa de que la vida democrática no puede ser reducida a procesos electorales periódicos.
Pensar una nueva ciudadanía, responsable y comprometida con su destino, requiere promover un nuevo tipo de predisposición ciudadana. La educación tiene un lugar destacado, así como la promoción de los ámbitos de desarrollo de la misma. En este punto, debemos apuntar a la formación ciudadana de las juventudes para fomentar su participación no solamente con vistas al futuro sino también en tiempo presente. En otras palabras, salir del paradigma adultocéntrico en pos del activismo juvenil. Ser un ciudadano activo requiere destinar tiempos y esfuerzos a esa tarea de la mayor responsabilidad que no se reduce a dar simples opiniones más o menos vinculantes. Una nueva ciudadanía también requiere espacios de despliegue que no se limitan a las cuestiones estatales. Una sociedad democrática, poliárquica, es una sociedad en la que se multiplican en todos los espacios las formas de participación y resolución de problemas y demandas comunes (Grimson y Patrouilleau, 2021). Es en el gobierno en sus diversos niveles, por ejemplo, con consejos locales, pero también en todos los espacios institucionales: la escuela, el hospital, el barrio, la plaza, en donde se practica el ejercicio de una ciudadanía local, activa, subsidiaria en una primera etapa, pero asumiendo espacios y tareas cada vez más relevantes a lo largo del proceso de su construcción.
No se puede escindir la economía del discurso democrático, mantener en perspectiva el desarrollo y el éxito de las políticas redistributivas es imprescindible para la vitalidad de la democracia (Aboy Carles, 2021). Dicho de otro modo, si el statu quo propone la anarquía del mercado, un nuevo contrato ciudadano deberá redistribuir para crecer, y orientar el crecimiento hacia un modelo de desarrollo inclusivo.
En un presente global cuya característica saliente es la desigualdad, son los Estados quienes deben arbitrar las herramientas necesarias para que las injusticias no continúen reproduciéndose.
Las problemáticas que atraviesan las juventudes de nuestro país, se relacionan de manera directa con ese presente. Acceder a una vivienda digna, tener un trabajo formal, poder completar la trayectoria educativa o comprometerse con proyectos colectivos de trasformación, son instancias íntimamente relacionadas con las posibilidades que la coyuntura brinda.
Es el rol protagónico del Estado quien tiene la capacidad de acercar a las juventudes al goce pleno de sus derechos en un contexto de desarrollo inclusivo: diseñar y ejecutar políticas y programas específicos, son elementos constitutivos al momento de edificar un futuro de igualdad. Las políticas públicas emanan de definiciones nodales concretas. De acuerdo al entendimiento que se tenga del Estado en tanto tal, se articularán determinadas acciones aunadas a esa idea: conforme a quiénes vayan dirigidas, cómo se realizará su desarrollo, sobre qué ejes transitarán o qué grupos sociales serán los prioritarios en esa coyuntura, aquellas acciones se convertirán en indicadores de definiciones políticas específicas.
Pensar un desarrollo inclusivo para la Argentina implica también mejorar la vida de las juventudes. Sus problemáticas, deseos, compromisos, representaciones, deben ser tenidos en cuenta por la gestión de gobierno, partiendo de un cambio de paradigma: no aceptar que sean narradas sino escuchar sus propias voces y saberes. Es imprescindible generar ámbitos de trabajo colectivo y pensar con las juventudes cuál es la Argentina que deseamos para nuestro futuro. Del mismo modo, si queremos transitar un presente con horizontes de mayor equidad, se necesita de las juventudes en pos de disputarle el sentido de ese futuro a quienes lo pretenden cercenado para las mayorías.
En tanto grupo social, las juventudes deben consolidar su lugar en la agenda pública. Al padecer problemáticas específicas, profundizadas muchas veces gracias a los contextos que transitan, será necesario abordar esas grandes dificultades conociendo específicamente sus características, manteniendo una forma de trabajo intergeneracional que ayude en ese propósito y promoviendo la continuidad de esos diálogos en función de afianzar lo realizado. Las juventudes son parte constitutiva de las discusiones que construyen el presente. El futuro es un derecho, no una visión de incertidumbres; y en tanto derecho colectivo que se construye, son las propias juventudes quienes deben tener la posibilidad de edificar el presente al mismo tiempo que planificar y construir su propia hoja de ruta hacia el futuro. En este sentido, integrar a las juventudes en lo referido a las políticas públicas es de suma trascendencia ya que comenzarían a ser parte de la definición de los objetivos estratégicos de la sociedad: hacia dónde debe dirigirse el Estado, sus capacidades y sus recursos. El Estado es un ámbito de disputa y construcción colectiva, con lo cual es necesario conceptualizar a nuestras juventudes en tanto partícipes esenciales al momento de idear, diseñar, armar, ejecutar y evaluar las políticas públicas. Si aquellas surgen de la interacción social y del saber colectivo, será menester que respondan a las necesidades y demandas de los sectores a los que aluden. Así, quienes pueden advertir mejor las problemáticas y posibles resoluciones son quienes se ven directamente afectados. Si se realizan políticas públicas para las juventudes, quienes conocen plenamente las carencias y necesidades son las juventudes mismas. El Estado debe integrarlas en tanto protagonistas y enaltecer sus voces, no para refrendar lo hecho sino para elaborar conjuntamente el presente. Nuestras juventudes nacieron en democracia. Se han criado y politizado bajo su resguardo. Desde el Estado se debe robustecer y cuidar esa relación. Integrar a las juventudes en el escenario de las políticas públicas es condición esencial para resolver las deudas que aún padece nuestra democracia y construir un futuro de mayor igualdad.
Bibliografía
Bossia, U y Sosa, N (2020) Derribar mitos para salir de las ruinas de la normalidad liberal. Motor Económico. http://www.motoreconomico.com.ar/politica-nacional/ derribar-mitos-para-salir-de-las-ruinas-de-la-normalidad-neoliberal
Casullo, M. E (2020). Para dejar atrás el neoliberalismo. En El Futuro después del COVID-19 (pp. 131-136). Agenda Argentina. ISBN 978-987-4015-13-6.
García Linera, Á. (2020). La globalización neoliberal en crisis. Curso Internacional “Estado, política y democracia en América Latina”, Página/12, disponible en: https://www.pagina12.com.ar/364852-alvaro-garcia-linera-la-globalizacion-neoliberal-encrisis
Grimson, A , Patrouilleau, M y Sosa, N (2021). Argentina Futura: un horizonte deseable y posible. Recuperado https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/07/argentina-futura-horizonte-deseable-posible-julio-2022.pdf
Errejón, I., Moufe, C (2016). Construir Pueblo. Hegemonía , Sosy radicalización de la democracia. Icaria editorial.
Laclau, E. y Moufe, Ch. (2015). Hegemonía y Estrategia Socialista: Hacia una radicalización de la democracia. 3a. ed. 2a reimp. Fondo de Cultura Económica.
Stefanoni, P. (2021). ¿La rebeldía se volvió de derecha? Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina. Capítulo I
Tarico, V. e Ipar, E. (2019). Republicanismo, meritocracia y odio. El cohete a la luna. Ver aquí.
Por Nahuel Sosa